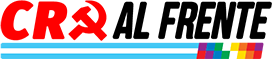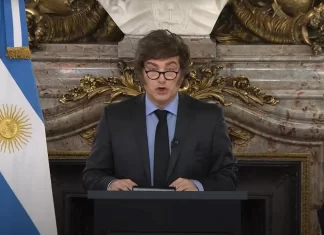El año pasado el gobierno Macri estableció el marco normativo para los Contratos de Participación Público-Privada, las famosas PPP, mediante la Ley 27.328 y el Decreto 118/17. Su alcance es muy amplio: pueden realizarse bajo PPP cualquier proyecto que el gobierno crea conveniente. Por ejemplo, los vinculados con infraestructura; vivienda; actividades y servicios; inversión productiva; investigación aplicada; innovación tecnológica; telecomunicaciones, etc.
En estas obras, el contratante son los órganos y entes que integran el Sector Público Nacional y los contratistas pueden ser sujetos privados o públicos. Lo fundamental, y que se presenta cómo novedoso respecto a los mecanismos habituales, es que el financiamiento externo obtenido por el contratista puede ser establecido como un requisito de la oferta. Según establezca cada contrato, el repago podrá ser establecido en cada proyecto de diversas formas: aportes en dinero; cesión de fondos obtenidos por operaciones de crédito público; titularidad de bienes o de créditos presupuestarios, fiscales o contractuales; beneficios tributarios, subsidios, franquicias, concesión de uso o explotación de bienes de dominio público; cualquier tipo de concesión u otros aportes realizados por el Estado Nacional.
A diferencia de los contratos públicos tradicionales, en este tipo de contratos el Estado resigna muchas prerrogativas y en cambio se otorgan importantes ventajas y fuertes protecciones al contratista privado, al inversor o financista. Por ejemplo el gobierno ha concedido que las controversias se resuelvan en “tribunales arbitrales extranjeros”.
Aunque el macrismo presentó esta herramienta como algo novedoso, este sistema tiene más de tres décadas de vigencia en Europa. En Gran Bretaña –sus creadores en los ‘90– o en España hoy cuestionan fuertemente el sistema. La experiencia acumulada en otros países permite afirmar que los contratos PPP generan costos más elevados en las obras, ocultan el endeudamiento público, al mismo tiempo que otorgan garantías estatales a largo plazo para que las empresas privadas obtengan enormes beneficios. Son una manera costosa e ineficiente a largo plazo de financiar la infraestructura y los servicios.
Uno de los mitos es que el Estado “no pone plata”. Pero ya sea a través de impuestos, tarifas o peajes, los usuarios sostienen el costo de construcción y/o mantenimiento de las obras. Las PPP no abren el acceso a nuevas fuentes de financiamiento sino que por el contrario generan sobrecosto y tornan las inversiones más ineficientes.
En definitiva, las PPP son un costoso reemplazo de la obra pública tradicional, en momentos en que el gobierno dentro de su plan de ajuste general ha resuelto un brutal recorte en los fondos que se destinaban a las obras de infraestructura.