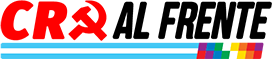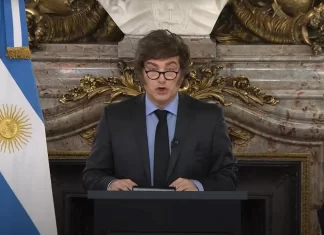Continuando con la publicación en el número anterior, reproducimos otro extracto de nuestro Programa. Fue elaborado por el Comité Central del CR-PMLM a fines del año pasado en base a lo aprobado en general por la Conferencia Nacional.
Para el marxismo, el socialismo no es un deseo utópico, imposible de realizar. Marx plantea que la sociedad capitalista es una sociedad de clase tan histórica y llena de contradicciones como las anteriores. Y si al principio, en la fase de ascenso del capitalismo, es una sociedad revolucionaria frente al feudalismo, en su desarrollo se convierte en reaccionaria, en una terrible traba para el desarrollo de la inmensa mayoría de la población del planeta, tanto en la estructura económica, como en la podredumbre de su superestructura, que debe ser superada revolucionariamente. De allí que la revolución socialista sea una necesidad objetiva, no un mero “deseo de tener una sociedad igualitaria”, o formulaciones por el estilo.
Marx y Engels estudiaron las contradicciones inherentes que caracterizan al modo de producción capitalista, en lucha contra las diversas corrientes del socialismo y del comunismo utópico. Y fundamentaron por qué, dadas las contradicciones que lo caracterizan, el capitalismo por su propia esencia, concentra cada vez más la riqueza en un polo y la pobreza absoluta o relativa en el otro. Por lo que es una verdadera utopía plantear la “mejor distribución” o “distribución igualitaria” sin su destrucción.
Marx dedicó una gran parte de su vida a investigar las leyes inherentes al capitalismo con el objetivo de dar un arma científica a la clase obrera. Fundamentando por qué, al tiempo que era la clase más explotada de ese modo de producción (por su falta de propiedad de todo medio de producción, por su situación concentrada, sobre todo en la gran industria), la ubican como la clase encargada de la misión histórica de conducir la revolución política para derrocar y destruir el Estado capitalista y construir el Estado socialista al frente de todos los oprimidos. Y, desde el poder revolucionario, iniciar la construcción de la sociedad socialista, como primera fase de la sociedad comunista.
Así, desentrañó que, a diferencia de las anteriores sociedades de clase en las que predominaban las unidades de producción dispersas, la contradicción fundamental del modo de producción capitalista es la producción crecientemente social, la socialización de la producción y del cambio, y su apropiación privada, cada vez más concentrada, por parte de la clase capitalista. En que una minoría explotadora propietaria de los medios de producción y de cambio, va despojando de los mismos a los productores directos en el proceso histórico de disolución de la sociedad feudal (proceso de concentración, de polarización social y despojo que luego se acrecienta constantemente por las propias leyes que rigen el sistema de producción capitalista). Por lo que éstos sólo pueden, para no morirse de hambre, vender periódicamente su fuerza o capacidad de trabajo a los capitalistas, quienes se apropian de la mayor parte del fruto de su trabajo, salvo una ínfima minoría con la que cubren su salario. Una sociedad en que todas las relaciones finalmente se desarrollan a través del mercado.
Y estudió por qué esas contradicciones propias del modo de producción capitalista se irían profundizando inexorablemente en un proceso histórico con el propio desarrollo del mismo. Entre ellas, las que llevan periódicamente a crisis de superproducción relativa cada vez más seguidas y profundas, cuyas graves consecuencias pagan la clase obrera y las masas trabajadoras. Dando lugar, tarde o temprano, a la lucha revolucionaria por una nueva y superior formación histórica, la sociedad socialista, como imprescindible solución para superar esas contradicciones cada vez más agudas, en un complejo y prolongado proceso histórico. Porque no sólo se trata de liquidar la base económica de las clases explotadoras, sino lo que aún exige más lucha, tiempo y esfuerzo, la ideología con que la clase capitalista, como clase dominante, ha impregnado en distinto grado a las distintas clases sociales, y que utiliza para mantener o de tratar de restaurar su poder. De allí la importancia de elevar la ideología proletaria en el seno de la clase obrera.
Lenin desentrañó −basándose en las leyes que rigen el capitalismo descubiertas y estudiadas por Marx−, los cambios que se habían producido en lo que había sido la fase ascendente del mismo, culminada en 1871, cuando es derrotada la Comuna de París, en que las revoluciones de liberación nacional formaban parte de la época de las revoluciones burguesas; y las características de su fase imperialista, monopolista, la última fase del capitalismo; cuyos rasgos fundamentales se habían ido conformando desde entonces hasta inicios del siglo XX, en América y Europa, y después en Asia, en que ya se habían consolidado*. Lenin la caracterizó como la fase del inicio de la descomposición histórica del capitalismo, de su parasitismo y putrefacción, tanto en la estructura como en la superestructura. Por lo que en esta fase, objetiva y necesariamente, se había abierto una nueva época revolucionaria en la historia de la humanidad: la época del imperialismo y la revolución proletaria, la época histórica de la transición revolucionaria del capitalismo al socialismo.
Como ya esbozó Lenin y desarrolló ampliamente Mao, en la teoría y en la práctica de la Revolución China, en la nueva época revolucionaria abierta con la fase imperialista las revoluciones de liberación nacional son ya parte de la Revolución Proletaria y no de la Revolución Burguesa. Por lo que la clase obrera, guiada por su partido revolucionario independiente, es la llamada a dirigir no sólo la revolución socialista directa en los países imperialistas, sino también el amplio frente interesado en la revolución de liberación nacional y social en los países oprimidos por el imperialismo, como etapa previa imprescindible, dada su estructura económica social y el carácter del Estado oligárquico-imperialista a destruir, cuyo triunfo abra curso ininterrumpidamente a la revolución socialista.
La fase imperialista no sólo no resuelve sino que agudiza las contradicciones capitalistas al máximo en todo el mundo, exigiendo aun más su resolución revolucionaria, el pasaje del capitalismo al socialismo, poniendo en consonancia la producción cada vez más social con la propiedad socializada de los medios de producción y de cambio, poniéndolos colectivamente en manos de los productores directos; y con ello la liquidación del explotación del hombre por el hombre y de las clases sociales. Los marxistas concebimos dialécticamente la época revolucionaria. Un largo período con etapas revolucionarias, guerras, contrarrevoluciones y nuevas revoluciones, prolongada y tormentosa, como señalaron Lenin y Mao.
La derrota de la primera etapa de la revolución socialista (1917-1978, derrota de la Revolución China), el hecho de que en ningún país el proletariado se encuentre en el poder actualmente, es utilizado por el revisionismo para crear escepticismo sobre la posibilidad de la revolución y el papel de dirección de la clase obrera. Por eso el revisionismo debe manipular, omitir, deformar el concepto marxista de época revolucionaria, concebida como época histórica prolongada. Y debe ocultar que si esa primera etapa fue derrotada, lo fue dentro de una época revolucionaria prolongada, abierta por la fase imperialista del capitalismo, que conocerá nuevas oleadas y etapas revolucionarias. Porque se van tensando las tres grandes contradicciones de la época actual.
Mao Tse-tung ratificó la vigencia de la nueva época revolucionaria desentrañada por Lenin, realizando a la vez grandes aportes en relación a la nueva época, como el carácter de la Revolución de Nueva Democracia. El Partido Comunista de China, partido revolucionario de la clase obrera china, en un país semifeudal y semicolonial como China, lideró a las grandes masas obreras, campesinas y populares, llevando a la práctica, luego de completada la reforma agraria, el paso ininterrumpido de la Revolución de Nueva Democracia a la Revolución Socialista. Probó así el carácter de la nueva época, y que las revoluciones de liberación nacional de los países oprimidos por el imperialismo son parte ya de la revolución proletaria mundial, y no de la revolución burguesa.
Nuestro optimismo revolucionario no es utópico o simplemente “deseable”. Nuestro optimismo revolucionario está basado en las leyes del desarrollo social descubiertas y ratificadas por el socialismo científico. Y por eso es tal el interés revisionista y reaccionario en negar el materialismo dialectico y el materialismo histórico que guía nuestro accionar.
(*) Al entrar el capitalismo en la fase imperialista, en el mundo se había completado totalmente su reparto territorial entre las potencias imperialistas bajo tres formas de dominación (colonias, semicolonias y países dependientes) y el planeta se había dividido fundamentalmente en dos tipos de países, los imperialistas opresores y los oprimidos, división que caracteriza esencialmente al capitalismo imperialista.
En el caso de los países semicoloniales y dependientes, los distintos imperialismos se alían y subordinan a la clase terrateniente y a la burguesía intermediaria −que se va formando al calor de su penetración−, los que realizan sus negocios a su sombra. Hay que tener en cuenta que en un país dependiente y en disputa, como siempre lo fue la Argentina, cada potencia imperialista tiene sus sectores de clases locales asociadas. Por eso sus alianzas y disputas se expresan siempre también en éstas. En conjunto forman el Estado oligárquico imperialista, que oprime a la clase obrera y al pueblo.