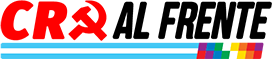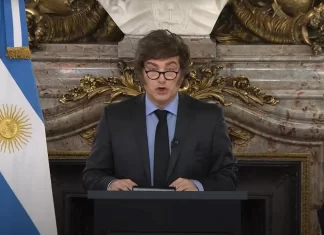“El campo es el gran motor que tiene la Argentina” es la frase que repite y repite Macri. Destaca así lo poco que puede balancear en términos económicos: la cosecha de soja y trigo que llevaron a un aumento de las exportaciones en 2016. Grafica además su visión económica para el país, buscando sembrar ilusiones en que la producción agropecuaria pueda compensar la caída estrepitosa de la producción industrial y “sacar a flote” los números del PBI.
Este resultado no es casual. Desde el comienzo de su mandato, adoptó medidas para beneficiar al sector agroexportador: devaluación del 60%, reducción de retenciones a la soja y eliminación de retenciones al resto de los productos agropecuarios. Garantizó así principalmente un salto en las ganancias de terratenientes, pooles y monopolios exportadores. Macri agregó un matiz para aggiornar el clásico lema de la oligarquía argentina de principios del siglo 20: “pasar de ser el granero del mundo a ser el supermercado del mundo”, insiste. La consigna nos muestra como un país exportador de productos de origen agropecuario, buscando algo de valor agregado en la cadena productiva. Mantiene el centro de la economía en la producción para el mercado externo y no para el mercado interno.
De este modo no es de extrañar el panorama concreto con que nos encontramos: una clara política de desindustrialización y acentuación de la matriz agroexportadora de la economía argentina, con caída del consumo interno, aumento de la desocupación y la pobreza. Una política que además no saca de la crisis a las economías regionales, como muestran los casos de la fruta, la leche, la olivicultura, o los yerbateros.
“Lluvia de inversiones…”
El otro hashtag del relato M es la “lluvia de inversiones extranjeras” presentado como factor de crecimiento económico y reactivación del sector industrial. Para alentar la inversión de capital extranjero, devaluó el peso e impulsó una baja del “costo laboral”. Su primer “logro” fue reducir durante el primer año un 15% los salarios medidos en dólares. A esto agregó el convenio petrolero de Vaca Muerta como modelo a seguir y la reforma del régimen de ART’s. Y liberó aún más las importaciones eliminando las DJAI y quitando aranceles. Aun así, la “lluvia de inversiones” no llegó.
Como mencionamos en Vamos! Nº90, según la consultora FIEL el costo de la hora de trabajo promedio en Argentina bajó de 16,37 a 15,09 dólares en 2016. Pero en Brasil se ubica en 10,56 dólares, en México 6,82 dólares y en Taiwán 7,65 dólares. Evidentemente, para un monopolio que se propone producir para exportar es más rentable invertir en otro país. Incluso si pretende vender sus productos en Argentina, ya que el gobierno profundiza la libre importación. Algunos sectores piden más devaluación, pero provocarían un nuevo salto de la inflación y un proceso de devaluación continua.
El ímpetu del gobierno por reducir los costos y frenar la inflación llevó a la caída del poder adquisitivo de los asalariados, baja del consumo y achicamiento del mercado interno. Y en un contexto mundial de crisis económica, tampoco hay expectativas de aumento de exportaciones industriales. De este modo, mientras el Banco Central sigue subiendo las tasas de interés, ya un 40% de la capacidad productiva instalada está ociosa, afectando particularmente a la industria nacional y especialmente a los trabajadores despedidos o suspendidos.
Entonces, la “lluvia” promovida por el gobierno es en realidad un proyecto de superexplotación, empobrecimiento y en detrimento de la industria nacional. Una economía destinada a nutrir el “supermercado del mundo” y no el “supermercado de los argentinos”, que ven caer sus empleos y su poder adquisitivo. Ya lo había anticipado Gonzáles Fraga, el presidente del Banco Nación, en polémica con el ciclo económico anterior: “le hiciste creer a un empleado medio que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior”. De una forma u otra, el camino de crecimiento con inversiones externas contribuye al saqueo imperialista a los países dependientes, tal como se evidencia en las abultadas ganancias que los monopolios se siguen llevando a sus casas matrices. Pero Macri ni siquiera logra una reactivación sobre la base de más dependencia.
Entre la industrialización dependiente y la recesión
Argentina viene de un ciclo económico, el del kirchnerismo, que se caracterizó por varios años de industrialización dependiente. Las importaciones crecientes de productos para el consumo y de insumos para la industria se fue financiando con los dólares de la exportación de soja y otros commodities. Los últimos años del gobierno de CKF mostraron el techo de este ciclo –proceso que no es nuevo en la historia de la dependencia argentina y que lleva en general a insuficiencia de dólares y crisis en la balanza de pagos–. Factores como la caída de los precios de los commodities y la caída de las exportaciones por la situación económica de China y Brasil aceleraron la escasez de dólares que una economía dependiente consume para la importación, para la remesa de utilidades de monopolios imperialistas y para el pago de deuda externa. Así se fue estancando la actividad económica, se multiplicó la inflación, comenzó a caer el salario real, y se vaciaron las reservas del Banco Central.
De esta crisis el macrismo buscó salir con políticas recesivas y endeudamiento récord para equilibrar las cuentas exteriores, subsanar la falta de dólares y tratar de contener la inflación, abriendo paso al proceso de desindustrialización y caída del consumo interno. Porque con la liberación de importaciones –que ya mostró sus consecuencias en textil, calzado y electrónica– no se logra una industria más competitiva sino lisa y llanamente la destrucción de lo que sobrevive. El libremercado no lleva al desarrollo nacional sino a la monopolización imperialista.
Del péndulo que lleva de los ciclos de industrialización dependiente con crisis del sector externo a los ciclos de recesión con desempleo y caída de la actividad económica sólo se puede salir rompiendo la dependencia. En lugar de enfriar el consumo, se debe impulsar una política de defensa y desarrollo independiente de la industria nacional. En lugar de abrir las importaciones, se debe regular el comercio exterior. Dado que en el corto plazo no se puede lograr un superávit comercial industrial, es necesario aprovechar las divisas de las exportaciones para reinvertir en industria (insumos, maquinarias, etc.). Una política soberana necesita entonces implementar retenciones diferenciadas y refundar una Junta Nacional de Granos. E imponer un impuestazo a monopolios, terratenientes y bancos. Todas medidas que contribuyen a dar respuesta a las urgencias populares y son parte de un camino liberador.